Presentamos aquí el artículo El Hijo de la salmantina Ángela Barco. Escritora de principios del siglo XX, muy comprometida con la discriminación que sufrían las mujeres de su tiempo. A ello dedicó muchos de sus trabajos tanto de investigación como literarios.
El más polémico de todos ellos fue sin duda el artículo El Hijo
A día de hoy, este artículo de Ángela Barco sigue siendo duro. Sigue hirviendo entre líneas una punta de la monumental polémica que llevó a los estudiantes vallisoletanos a organizarse en manifestación ante la vivienda de la escritora.
En El HIjo, Ángela Barco da testimonio de la discriminación que sufrían las mujeres de aquella clase media, que daba estudios sólo a los hijos varones mientras hundía a las mujeres en una situación de dependencia absoluta de los hombres, al negarles la formación y las capacidades necesarias para defenderse en la vida por sí mismas.
EL HIJO
Una de las cosas más curiosas, y a veces más triste de la familia organizada en la clase media, son los hijos. Sus ridiculeces, sus cursilerías fueron admirablemente presentadas al público por el chistosísimo Luis Taboada; pero en la desdichada familia de la clase media hay otras cosas que poder estudiar, que profundizar, como males sociales que deben desaparecer.
La mayoría de los estudiantes no son hijos de ricos; lo son de infelices empleados, de abogados con pocos pleitos, de médicos sin lucida clientela, de comerciantes agobiados por letras y pagarés, que muchas veces acaban en locura o suicidio; trágicos finales de muchas vidas, que se dan a conocer luego en una simple noticia de cuatro líneas con cruel indiferencia.
Al leer las listas de abogados y médicos que nuestras Universidades arrojan cada año, ¿se piensa alguna vez en las lágrimas, en las desesperaciones, en la pérdida de ilusiones que cuesta el título por fin alcanzado, y que en infinitos casos es un papel inútil? Y digo solamente médicos y abogados, porque tales son las dos carreras monopolizadas por la clase media, acaso por ser las más baratas, aunque de lujo.
¡Las tristezas, las amarguras por las cuales es necesario pasar para ver al hijo hecho hombre, con su título redentor bajo el brazo.
¿Que se come poco? No importa, con tal que el niño no carezca de nutritivo principio. ¡Tiene tanto que estudiar! ¿Que hay poca ropa en las camas? No importa, si la del niño tiene una manta más; para eso se acuesta tarde, atiborrada la cabeza de cosas raras, que en la mayoría de los casos no entiende. ¿Que apremia el casero? Pues que el niño no se entere; hay que evitarle preocupaciones vulgarísimas, que le distraerían de sus estudios… Y así, viene a ser la única preocupación, el eje de la miserable familia, que se cree casi aristocrática porque tiene un hijo estudiando, el niño, como suele llamarse en la familia a esos garrulos sosones y pretenciosos, que hablan mal a todas horas de profesores y autores, por no confesar su ineptitud para engullir digestos y terapéuticas.
Y mientras tanto, ¿se fija alguien en esas dos o tres figuritas anémicas, de lindos rostros, que abren pasmadas sus grandes ojazos de desheredadas, como no comprendiendo que de ellas no se ocupe nadie, dejándolas en el olvido, para soñar, no que son reinas, pero sí princesitas encantadas?
¿Que las niñas no andan bien calzadas para que el estudiante luzca botas flamantes y no haga mal papel? ¡Oh, no lo hace! ¡El estudiante necesita tantos libros, y son tan caros!
Y las niñas se conforman, ¿cómo no? ¿Tienen, acaso, energías físicas ni intelectuales para protestar de tal injusticia sus cuerpos flacos, consumidos por la anemia, se encuentran bien hallados en aquella especie de sopor, incapaces de movimientos bruscos por falta de fuerzas; y luego, que todavía son jóvenes…
Algunas veces, sin embargo, su pobre naturaleza ha sufrido una violenta sacudida que les despierta por un momento, haciéndolas olvidar su príncipe libertador, y con los ojos entornados voluptuosamente se han fijado en tal o cual amigo y condiscípulo de su hermano, pobre como ellas, apuesto y simpático. Pero, poco después, una conversación indiscreta las hace abrir los ojos de par en par, asustadas, y caer presurosas en su ensueño, donde las espera el amante fiel. El mocito aquél — lo ha dicho — quiere terminar la carrera en seguida, enseguida; pero no para alcanzar lauros con ella o conseguir fama de sabio que asombre al mundo, sino para servirse de su título como de anzuelo para pescar (¡grosero!) la dote de una muchacha rica, que sea más o menos guapa, que esto es lo de menos. ¡Dinero, mucho dinero, y a poca costa, es lo que quiere él! Precisamente ya esta cansado de estrecheces y miserias doradas, y no es cosa de que él forme una familia como la suya, en que la mujer no aporte otros bienes al matrimonio que un buen palmito y una gran dosis de habilidad para <> e ir sorteando con la risa en los labios terribles amarguras que, a veces, tocan en las lindes de la tragedia.
El tiempo pasa y la familia toda, que teme no poder resistir hasta el fin, mira ansiosamente a su estudiante, como si de él esperase la salvación eterna, haciendo por el niño sacrificios últimos, que la deja rendida de cansancio moral, extenuada para siempre. Las niñas desconfían ya hasta de su príncipe…
El hijo por el cual todos se sacrificaron, resulta a veces o una nulidad o un canalla.
¿Pero tiene él la culpa de todo esto? ¿No ha sido él también una víctima más de la ceguera y el necio orgullo de sus padres? Si hubieran éstos penetrado en su condición y sus instintos, podría haber sido un excelente obrero manual, un buen comerciante, cualquiera cosa, que quizás les habría hecho a todos más felices, dándoles una vida más desahogada, aunque modesta, haciéndoles huir sobre todo de apariencias doradas, de fingimientos de un bienestar de relumbrón, bien distante ¡ay! de la penosa realidad.
Las verdaderas victimas de todo esto son las hijas, las lindas figuritas anémicas, educadas entre ilusiones y mentiras, encerradas como en una prisión en la casa triste, donde pasan ¡tantas cosas!, a pesar de su aspecto tranquilo. Ya no les parece posible salir de allí para ir a ser duquesas en un hotel elegante y severo… y al llegar la catástrofe final, el derrumbamiento definitivo de toda la familia, las peor libradas son ellas, las infelices mujeres, sin el hábito del trabajo y sin fuerzas físicas para soportarlo.
Por primera vez, al darse cuenta bien clara de su situación en la sociedad, sienten un débil estremecimiento de protesta recorrer sus cuerpos marchitos, y, de pronto, sus caras, hasta entonces risueñas por la esperanza, adquieren una expresión agria y aviesa; una rigidez hostil ahuyenta para siempre sus encantos…
Su único camino (aparte la terrible visión del lupanar) es bien triste. Sin educación ni cultura alguna, sin habilidad para emplear sus manos, largas y pálidas, en bajos menesteres, se resignan humildemente a ser ridículos parias en el hogar que quizás formó el hermano, aguantando humillaciones y burlas con sonrisas de agradecimiento.
Educando mujeres trabajadoras, mujeres cultas sin pedanterías ridículas, se haría desaparecer ese tipo de mujer anodino e insustancial, incapaz de ser otra cosa que la eterna esclava, por la incapacidad absoluta en que se la deja para ganarse decorosamente un sueldo o un jornal.
Y donde está más arraigado este mal de incultura y abandono en España es en la clase media, antipática y orgullosa por su inmoderado afán de farsas y oropeles. Lo de menos es su cursilería, tantas veces censurada y puesta en ridículo. Lo peor, en el caso que yo presento, es que educando al hijo con esmero exagerado y aparatoso, quedan las pobres hijas invadidas por la anemia de cuerpo y alma, incapaces, muchas veces, aun para las augustas funciones de la maternidad.
Pensando en esto, recuerdo con frecuencia la frase genial de un escritor distinguido, quien, al oír a todas horas las quejas y lamentos de los maestros de escuela porque no se les abonaban sus mezquinos sueldos y perecían de hambre, dijo así: « ¿Y qué maestros son esos que no han sabido educar una generación que les pague?
¿Qué hombres superiores son estos, que no saben formar mujeres dignas de ellos, auxiliares de su trabajo?
Ángela Barco
Más información:
Ángela Barco: Biografía y entrevista para el documental Descifrando Salamanca a través de la literatura. Desde Miguel de Unamuno hasta la actualidad
Ángela Barco la escritora combativa
La escritora salmantina contra la que se movilizó Valladolid
Obras de Ángela Barco publicadas en la web:
Fémina. (novela corta)
Amorosa, cuento de Ángela Barco
Mujer, cuento de Ángela Barco
El Hijo: el artículo más polémico de Ángela Barco
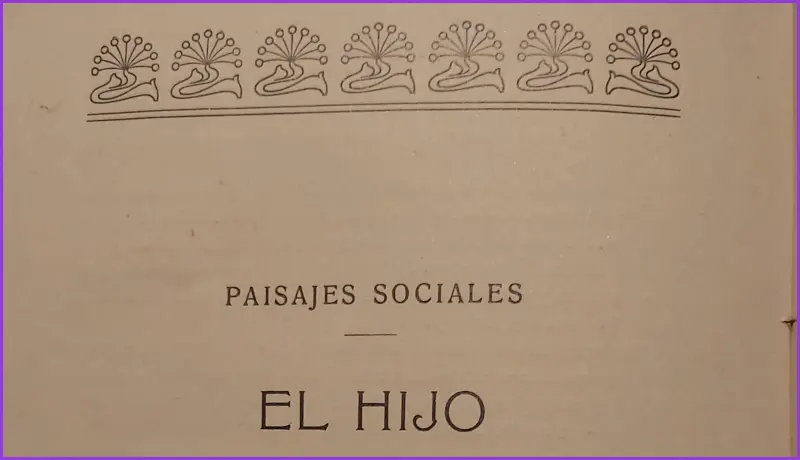


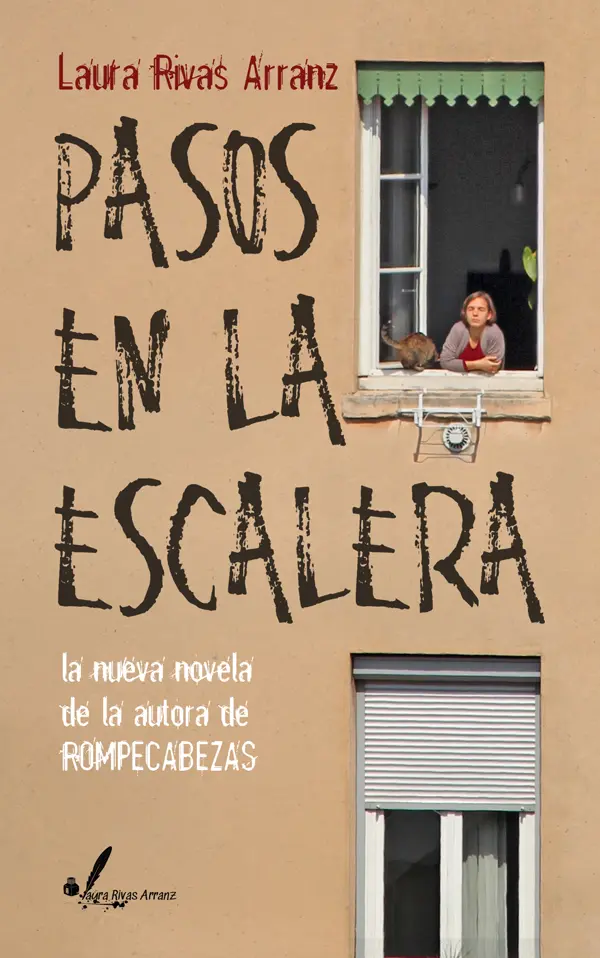



¿Y esto lo escribió en 1910? Uff, duro, buenísimo… No me extraña la reacción que causó. Gracias a mujeres como ella, nuestra situación es mejor.
Besotes!!!
Toda la razón. La labor que realizaron aquellas mujeres despertó conciencias y les debemos mucho. Muchas gracias por comentar, Margari! 🙂
Besotes para ti también!
Un articulo fascinante – gracias! Me interesan mucho las escritoras de esta epoca!
¡Gracias a ti, Anne por leerlo! La verdad es que las mujeres de aquella época, tan poco dispuestas a dejarse encerrar en el espacio pequeño que les concedía la sociedad de la época, tan luchadoras son muy interesantes!! Saludos
Tuvo un hijo en Paris hacia 1913.
Después vivió con su hermano que era médico y con la familia de éste, residiendo una larga temporada en Jaca.
Alrededor de 1935 se traslada con su hijo a Madrid.
Fallece en 1938
Madre mía, qué cantidad de información!! Muchísimas gracias!! Todo eso, lo sabes por documentación, por relación con algún familiar?? La verdad es que saber algo más de Ángela Barco me emociona. ¡¡'Muchas gracias!!
Pero si en 1909 en La Cataluña se hace referenica al artículo, ¿cómo puede ser que se publicó en 1910?
Porque la publicación en El Norte de Castilla en mayo de 1910 no fue la primera vez que el articulo vio la luz. Como ya dije en la entrada dedicada a Ángela Barco : "ya se ha publicado en otros diarios de otras poblaciones". El Hijo ya se había publicado antes en otros periódicos, el norte de Castilla no lo hizo hasta 1910.